Metafísica analítica
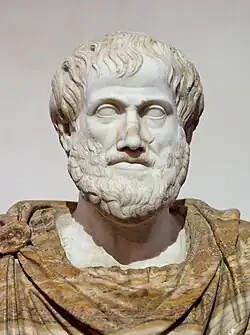
La metafísica analítica es la corriente de la metafísica desarrollada desde —y con los métodos característicos de— la tradición analítica. Se ocupa de la estructura fundamental de lo que existe, tanto de las categorías básicas de entidades como de las relaciones de prioridad, dependencia o fundamentación entre ellas. Lo “analítico” alude al énfasis metodológico en la argumentación rigurosa, el análisis lógico y la clarificación conceptual.[1]
En el panorama contemporáneo, esta línea ha pasado a ser la vía predominante de investigación metafísica dentro del pensamiento académico, al tiempo que se presenta como la continuidad (crítica) de la tradición clásica.[2]
Del “giro lingüístico” al renacimiento metafísico
La metafísica analítica surge en el cauce abierto por Gottlob Frege, Bertrand Russell, George Edward Moore y Ludwig Wittgenstein a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Todas estas figuras compartían la confianza en la lógica moderna para clarificar problemas filosóficos y, lejos de suprimir la metafísica, proponían alternativas a la metafísica idealista entonces dominante (e.g., el “atomismo” ontológico frente al holismo hegeliano o, en Frege, la distinción entre objetos y conceptos como categorías básicas).Tras una fase de escepticismo antimetafísico bajo el influjo del positivismo lógico, esa actitud fue revertida y la metafísica se reinsertó en la tradición analítica.[1][2]
Un hito de la reversión es la obra de Willard Van Orman Quine (e.g., su crítica a la distinción analítico-sintético en Two Dogmas of Empiricism),[3] que abrió el espacio para revalorizar preguntas ontológicas. Ese renacer suele describirse en tres movimientos articulados:
- Primero, una rehabilitación del realismo científico y del naturalismo como temas metafísicos legítimos (con aportes de Georg Henrik von Wright y Arthur Prior), que devolvió centralidad a tesis ontológicas compatibles con la ciencia.
- Segundo, el reingreso en el debate analítico de los universales, los objetos abstractos y las esencias, impulsado por David Malet Armstrong y David Kellogg Lewis, quienes reconstruyeron estos compromisos con herramientas lógico-teóricas y criterios de fecundidad explicativa.
- Tercero, la renovación modal asociada a Saul Kripke (y a autores afines como Michael J. Loux), que, con la semántica de designadores rígidos y el desarrollo de la lógica y semántica modales, reconfiguró las discusiones sobre referencia, identidad y modalidad.[1][2][4]
Este giro modal —formalizado por la semántica kripkeana y trabajos de Ruth Barcan Marcus e Jaakko Hintikka— mostró que el razonamiento modal puede regimentarse con rigor, legitimando así el tratamiento técnico de problemas clásicos (e.g., variación de dominios, fórmulas de Barcan, identidad transmundana, esencialismo). La literatura histórica sitúa el pico de esta transformación entre mediados de 1960 y 1970, cuando la metafísica recupera estatus disciplinar y el análisis lógico deja de pretender disolver todos los problemas ontológicos, pasando a servir de andamiaje para teorías metafísicas sustantivas.[1][5]
Métodos y criterios
No existe un método único aceptado. Entre las fuentes de restricción más influyentes figuran:
- Análisis lingüístico y conceptual.
- Recurso a intuiciones.
- Incorporación de hallazgos científicos.
- Deferencia (cautelosa) al sentido común.
- Virtudes teóricas (e.g., simplicidad, poder explicativo) en la elección entre teorías.
Se ha discutido, además, el papel de los métodos formales, la función de las comunidades y tradiciones de investigación, el alcance epistémico de la empresa y la medida en que la metafísica es a priori.[6]
Frente a las objeciones al trabajo “de sillón” (armchair) que realizaría el metafísico analítico, una línea reciente sostiene que buena parte de la metafísica analítica se identifica metodológicamente con la investigación lógica: así como la metafísica naturalizada apoya su legitimidad en la continuidad con la ciencia, la metafísica analítica la apoyaría en la continuidad con la lógica (incluidas las lógicas filosóficas y de orden superior).[4] Esta defensa responde a críticas según las cuales la metodología puramente a priori parecería “mágica” si pretende descubrir la estructura última de la realidad sin salir del despacho. La propuesta “lógica” busca disipar esa sospecha trasladando el armchair a un terreno con credenciales epistémicas comparables a las ciencias formales.
Temas y problemas centrales
La agenda de la metafísica analítica abarca, entre otros, propiedades y universales, modalidad (necesidad/posibilidad, mundos posibles), tiempo y persistencia, identidad, causalidad, composición y mereología, el hacer verdad (truthmaking) y la fundación (grounding) o dependencia ontológica.[1]
Una parte significativa de los debates recientes gira en torno a la fundación y a su “lógica pura”, y a proyectos neo-aristotélicos sobre esencia e identidad (e.g., los trabajos en el área desarrollados por Kit Fine),[7][8][9][10] que articulan jerarquías de lo ontológicamente básico y lo derivado.[11][12] En el plano metodológico, el uso sistemático de la lógica formal —con especial atención a la lógica modal y a semánticas de mundos posibles— se ha intensificado y forma parte del trabajo ordinario en el área.[2]
En clave metametafísica, los debates se articulan hoy en torno a (i) las metas epistémicas (expectativas modestas vs. robustas de conocimiento metafísico), (ii) el estatus de las intuiciones y (iii) la justificación del recurso a virtudes teóricas (simplicidad, poder explicativo) en la elección entre teorías. Daniel Nolan enumera como fuentes de restricción del trabajo metafísico el análisis lingüístico y conceptual, la consulta a las intuiciones, la incorporación de hallazgos científicos, la deferencia al sentido común y las virtudes teóricas. Discute además el grado de a priori admisible y el rol de métodos formales. En su tratamiento del a priori/a posteriori, subraya que las conclusiones metafísicas que se apoyan en bases científicas son naturalmente a posteriori, y que incluso buena parte del uso de virtudes teóricas debería entenderse así. También problematiza la idea de una práctica exclusivamente a priori de la metafísica. Sobre las intuiciones, muestra la diversidad de concepciones (desde “meras opiniones” hasta “pareceres racionales”) y la consiguiente heterogeneidad metodológica, lo que favorece estrategias de clasificación de fuentes y de control crítico de sesgos.[6]
Críticas y defensas
Una línea naturalista fuerte, asociada a James Ladyman y Don Ross (y a sus epígonos), sostiene que la metafísica válida debe practicarse en continua sintonía con las ciencias empíricas. En su diagnóstico, gran parte de la metafísica analítica —especialmente la que apela a intuiciones y trabaja con escasa fricción empírica— consume recursos sin contribuir al conocimiento objetivo y, por tanto, debería discontinuarse en favor de la metafísica naturalizada.[13] En esta misma discusión, James Maclaurin y Heather Dyke distinguen entre metafísica naturalista y no naturalista (este último rótulo reservado para aquellas teorías con afirmaciones ontológicas sin consecuencias observables, típicamente justificadas por apelación a intuiciones y en discontinuidad con la ciencia); argumentando que, cuando se presenta como investigación ontológica, la metafísica no naturalista no puede validarse con los mismos estándares que la ciencia, lo que explicaría su escaso progreso más allá de la claridad y precisión conceptual.[14]
Frente a esa demarcación estricta, varias respuestas convergen en defender la legitimidad —y en ocasiones la autonomía— de (parte de) la metafísica analítica. Una primera línea enfatiza su utilidad metodológica y heurística en contextos inter y transdisciplinarios. Baptiste Le Bihan y Adrien Barton muestran que herramientas conceptuales de la metafísica analítica alimentan la ontología aplicada (e.g., en biomedicina), y proponen que, por su utilidad para la filosofía y la ciencia, la disciplina debe continuar como campo en buena medida autónomo.[15] Una segunda línea —etiquetable como la de la “defensa lógica”— subraya la continuidad de la metafísica analítica con la lógica: si la legitimidad epistémica de la metafísica naturalizada descansa en su continuidad con la ciencia, una parte sustantiva de la metafísica analítica se legitima por su continuidad con la investigación lógica (incluidas las lógicas filosóficas y de orden superior). En ese marco, su metodología “de sillón” es tan aceptable como la que se emplea en lógica.[4][5] Un punto común de estas defensas es que parte de la práctica efectiva de la metafísica analítica se solapa con la de la lógica: en meta-ontología (compromiso ontológico, cuantificación), modalidad (mundos posibles, realismo modal), meraología y, más recientemente, la lógica de la fundación (grounding). Ese solapamiento sistemático —visible en debates sobre cuantificadores, identidad y grounding— refuerza la tesis de que una porción amplia de la disciplina opera como una indagación lógico-metafísica.
Finalmente, aun entre críticos de la “no naturalista”, hay propuestas de recalibración más que de supresión. Maclaurin y Dyke recomiendan o bien reorientar esos proyectos hacia valores como sistematización y clarificación conceptual, o bien acercarlos a criterios de conexión empírica y modelización científica.[14] Ilustran la frontera metodológica con el caso de la teoría de cuerdas, que —si fuese en principio incapaz de llegar a instancias de predicción contrastable— contaría, para sus fines, como metafísica no naturalista.
Literatura introductoria recomendada
- Nolan, D. (2016). Method in analytic metaphysics. En H. Cappelen, T. S. Gendler, & J. Hawthorne (Eds.), The Oxford Handbook of Philosophical Methodology (pp. 159–178). Oxford University Press.
- Rossi, C., & Alvarado, J. T. (2022). Metafísica analítica. Diccionario Interdisciplinar Austral.
- Batista, R. B., & Nobre, B. (2024). Explorations in contemporary analytic metaphysics: Mind, identity, and society. Revista Portuguesa de Filosofia, 80(3), 733–742.
- Strollo, A. (2024). The logical rise of analytic metaphysics. Revista Portuguesa de Filosofia, 80(4), 819–840.
- Strollo, A. (2024). Between science and logic: Securing the legitimacy of analytic metaphysics. Argumenta, 10(1), 35–53.
- Fine, K. (2002). The question of realism. En A. Bottani, M. Carrara, & P. Giaretta (Eds.), Individuals, essence and identity: Themes of analytic metaphysics (pp. 3–48). Springer.
- Le Bihan, B., & Barton, A. (2021). Analytic metaphysics versus naturalized metaphysics: The relevance of applied ontology. Erkenntnis, 86(1), 21–37.
- Maclaurin, J., & Dyke, H. (2012). What is analytic metaphysics for? Australasian Journal of Philosophy, 90(2), 291–306.
Referencias
- ↑ a b c d e «Metafísica analítica - DIA». dia.austral.edu.ar. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ a b c d Batista, Ricardo Barroso; Nobre, Bruno (31 de octubre de 2024). «Explorations in Contemporary Analytic Metaphysics: Mind, Identity, and Society». Revista Portuguesa de Filosofia 80 (3): 733-742. doi:10.17990/RPF/2024_80_3_0733. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Quine, W. V. (1951). «Main Trends in Recent Philosophy: Two Dogmas of Empiricism». The Philosophical Review 60 (1): 20-43. ISSN 0031-8108. doi:10.2307/2181906. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ a b c Strollo, Andrea (2024). «The Logical Rise of Analytic Metaphysics». Revista Portuguesa de Filosofia 80 (4): 819-840. ISSN 0870-5283. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ a b Strollo, Andrea (2024). «Between Science and Logic: Securing the Legitimacy of Analytic Metaphysics». Argumenta.
- ↑ a b Nolan, Daniel (3 de agosto de 2016). Cappelen, Herman, ed. Method in Analytic Metaphysics (en inglés) (1 edición). Oxford University Press. pp. 159-178. ISBN 978-0-19-966877-9. doi:10.1093/oxfordhb/9780199668779.013.16. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Fine, Kit (1 de junio de 1995). «The logic of essence». Journal of Philosophical Logic (en inglés) 24 (3): 241-273. ISSN 1573-0433. doi:10.1007/BF01344203. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Fine, Kit (1 de junio de 2001). «The Question of Realism». Philosopher's Imprint (en inglés) 1 (2). ISSN 1533-628X. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Fine, Kit (2012-03). «THE PURE LOGIC OF GROUND». The Review of Symbolic Logic (en inglés) 5 (1): 1-25. ISSN 1755-0211. doi:10.1017/S1755020311000086. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Fine, Kit (4 de octubre de 2012). Correia, Fabrice, ed. Guide to ground (1 edición). Cambridge University Press. pp. 37-80. ISBN 978-1-139-14913-6. doi:10.1017/cbo9781139149136.002. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Bottani, Andrea, ed. (2002). «Individuals, Essence and Identity». Topoi Library (en inglés). ISSN 1389-689X. doi:10.1007/978-94-017-1866-0. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Romero, Carlos (2024). «La fundamentación no es una medida adecuada de la complejidad física». philpapers.org (en inglés). Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Ladyman, James; Ross, Don; with John Collier, and David Spurrett (1 de junio de 2007). Every Thing Must Go. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-927619-6. doi:10.1093/acprof:oso/9780199276196.001.0001. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ a b Maclaurin, James; Dyke, Heather (1 de junio de 2012). «What is Analytic Metaphysics For?». Australasian Journal of Philosophy 90 (2): 291-306. ISSN 0004-8402. doi:10.1080/00048402.2011.587439. Consultado el 22 de agosto de 2025.
- ↑ Le Bihan, Baptiste; Barton, Adrien (1 de febrero de 2021). «Analytic Metaphysics Versus Naturalized Metaphysics: The Relevance of Applied Ontology». Erkenntnis (en inglés) 86 (1): 21-37. ISSN 1572-8420. doi:10.1007/s10670-018-0091-8. Consultado el 22 de agosto de 2025.
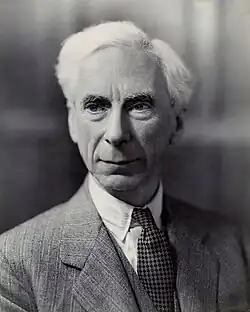
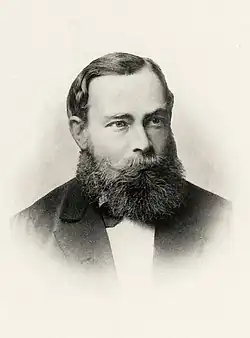
.jpg)
.jpg)