Trastorno de externalización
Se llama trastorno de externalización a un conjunto de trastornos mentales caracterizados por comportamientos de externalización, es decir, conductas maladaptativas dirigidas hacia el entorno de una persona, las cuales provocan deterioro o interferencia en su funcionamiento cotidiano. A diferencia de los individuos con trastornos internalizantes, quienes internalizan (mantienen dentro de sí) sus emociones y cogniciones maladaptativas, en los trastornos de externalización estos sentimientos y pensamientos se manifiestan externamente a través del comportamiento. Estos trastornos suelen denominarse específicamente trastornos disruptivos del comportamiento, como lo son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno negativista desafiante y el trastorno de la conducta o problemas de conducta, los cuales se presentan típicamente en la infancia. Sin embargo, los trastornos de externalización también se manifiestan en la edad adulta, por ejemplo, en trastornos relacionados con el alcohol y otras sustancias, así como en el trastorno antisocial de la personalidad.[1] La psicopatología externalizante se asocia con el comportamiento antisocial, que a menudo se confunde con la asocialidad, aunque son conceptos distintos.
Signos y síntomas
Los trastornos de externalización suelen implicar problemas de regulación emocional e impulsividad, que se expresan mediante comportamientos antisociales y agresivos en oposición a la autoridad, las normas sociales y frecuentemente, vulnerando los derechos de otros.[2][3] Algunos ejemplos de síntomas incluyen perder el control frecuentemente, agresividad verbal excesiva, agresiones físicas hacia personas o animales, destrucción de propiedad, robo y provocar incendios intencionalmente.[2] Al igual que con todos los trastornos mentales del DSM-5 (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales), para cumplir con los criterios diagnósticos de un trastorno externalizante, una persona debe presentar deterioro funcional en al menos un ámbito, como académico, laboral, relaciones sociales o funcionamiento familiar,[4] a su vez, los síntomas deben ser atípicos para el contexto cultural y ambiental del individuo, se deben descartar condiciones médicas físicas antes de considerar un diagnóstico de trastorno externalizante.[5] Los diagnósticos deben ser realizados por profesionales de la salud mental calificados. En este artículo se enumeran las clasificaciones del DSM-5 para los trastornos de externalización; sin embargo, la CIE-10también puede utilizarse para clasificarlos. Para criterios más específicos y ejemplos de síntomas, se recomienda consultar el DSM-5.
Clasificación en el DSM-5
No existen criterios específicos para "comportamiento externalizante" o "trastornos de externalización" como categoría única en el DSM-5.[2][6] Sin embargo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno negativista desafiante (TND), el trastorno de la conducta (TC), el trastorno antisocial de la personalidad (TPA), la piromanía, la cleptomanía, el trastorno explosivo intermitente (TEI) y los trastornos por consumo de sustancias se consideran frecuentemente trastornos de externalización.[1][2][3][7] También se ha propuesto que el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo sea un trastorno externalizante, pero debido a su reciente inclusión en el DSM-5, aún cuenta con poca investigación que lo valide.[8][9]
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Entre los síntomas del TDAH por falta de atención los individuos a menudo no prestan atención a los detalles o cometen errores por descuido en las tareas escolares, el trabajo u otras actividades, frecuentemente tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, parecen no escuchar cuando se les habla directamente, con frecuencia no siguen instrucciones y no terminan tareas escolares, quehaceres o responsabilidades laborales, tiene problemas para organizar tareas y actividades, frecuentemente evitan, rechazan o se muestran renuentes a realizar tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, suelen perder objetos necesarios para tareas o actividades, se distraen fácilmente por estímulos externos (en adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados) y suelen ser olvidadizos en las actividades diarias.[10]
Los síntomas de hiperactividad e impulsividad del TDAH incluyen que, a menudo el individuo juega con las manos o los pies o se retuerce en el asiento, frecuentemente se levanta en situaciones donde se espera que permanezca sentado, corre o trepa en situaciones inapropiadas, suele ser incapaz de jugar o participar en actividades de ocio de manera tranquila, tiene dificultades para controlar sus impulsos y a menudo está "en marcha", como si estuviera impulsado por un "motor", habla excesivamente con frecuencia, responde antes de que se complete una pregunta, suele tener dificultades para esperar su turno y frecuentemente interrumpe o se entromete en las actividades de otros.[10]
Para cumplir los criterios de un diagnóstico del trastorno, una persona debe presentar al menos seis síntomas de inatención o hiperactividad/impulsividad, con inicio de varios síntomas antes de los 12 años, manifestarse en al menos dos contextos, mostrar deterioro funcional y no tener síntomas mejor explicados por otro trastorno mental.[10]
Trastorno negativista desafiante
Entre los síntomas propios del TND encontramos que, con frecuencia el individuo pierde los estribos, suele ser susceptible o se irrita fácilmente, mayormente está enojado y resentido, discute con figuras de autoridad o en niños y adolescentes, con adultos, frecuentemente desafía o se niega a cumplir con solicitudes o reglas de figuras de autoridad, molesta a otros deliberadamente y suele culpar a otros por sus errores o mal comportamiento.[2] Para recibir un diagnóstico del trastorno, la persona debe presentar al menos cuatro de estos síntomas durante un mínimo de seis meses o más días en el caso de los menores de cinco años, con al menos una persona que no sea un hermano, lo que provoca un deterioro en al menos un entorno.[2] Se deben descartar síntomas concurrentes con otro trastorno para confirmar el diagnóstico.[2]
Trastorno de la conducta
Los síntomas del TC que se manifiestan en los individuos incluye el acoso, amenaza o intimidación a otros, frecuentemente inicia peleas físicas, ha usado un arma que puede causar daño físico grave, es físicamente cruel con personas y animales, ha robado mientras se enfrentaba a una víctima, ha forzado a alguien a mantener relaciones sexuales, provoca incendios deliberadamente con intención de causar daño grave, destruye propiedad ajena intencionadamente (sin usar fuego), ha irrumpido en casas, edificios o autos ajenos, miente frecuentemente para obtener bienes, favores o evitar obligaciones, hurta objetos de valor no trivial sin confrontar a la víctima, suele quedarse fuera de casa por la noche a pesar de prohibiciones parentales, desde antes de los 13 años, se ha fugado de casa al menos dos veces durante la noche o una vez por un período prolongado y falta frecuentemente a la escuela, incluso antes de los 13 años.[2] Para un diagnóstico del trastorno, los individuos deben tener tres de estos síntomas durante al menos un año o dos síntomas durante un mínimo de seis meses, estar deteriorados en al menos un entorno y no tener un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad si tienen 18 años o más.[2]
Trastorno antisocial de la personalidad
Los síntomas presentes en un individuo con TPA incluyen la incapacidad para ajustarse a las normas sociales respecto a comportamientos legales, indicada por actos repetidos que son motivo de arresto, engaño, manifestado por mentiras repetidas, uso de alias o estafar a otros por beneficio o placer personal, impulsividad o incapacidad para planificar con antelación, irritabilidad y agresividad indicadas por peleas físicas o asaltos repetidos, desprecio temerario por la seguridad propia o de otros, irresponsabilidad constante, como no mantener un empleo estable o cumplir obligaciones financieras y falta de remordimiento mostrada por indiferencia o racionalización tras haber herido, maltratado o robado a otro.[11] Para cumplir con los criterios diagnósticos del trastorno, la persona debe mostrar un patrón generalizado de desprecio y violación de los derechos de otros desde los 15 años, presentar al menos tres de los síntomas mencionados, tener 18 años, haber tenido un inicio de TC antes de los 15 años y no exhibir comportamiento antisocial exclusivamente durante episodios de esquizofrenia o trastorno bipolar.[11]
Piromanía
Los síntomas de la piromanía presentes en individuos incluyen, provocar incendios deliberada e intencionadamente en más de una ocasión, tensión o excitación afectiva antes del acto, fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y sus contextos, placer, gratificación o alivio al provocar incendios y al presenciar sus consecuencias.[2] Para un diagnóstico de piromanía, el incendio no debe realizarse por ganancia monetaria, como expresión de ideología sociopolítica, para ocultar actividades criminales, por enojo o venganza, para mejorar las condiciones de vida, en respuesta a delirios o alucinaciones ni por juicio deteriorado.[2] Además, el comportamiento no debe explicarse mejor por un diagnóstico de TC, episodio maníaco o TPA.[2]
Cleptomanía
Los síntomas del cleptomanía que se manifiestan en los individuos incluye, el fracaso recurrente para resistir impulsos de robar objetos no necesarios para uso personal o por su valor monetario, aumento de la tensión inmediatamente antes de cometer el robo y sensación de placer, gratificación o alivio al realizar el robo.[2] Para un diagnóstico de cleptomanía, el robo no debe cometerse para expresar enojo o venganza, ni en respuesta a delirios o alucinaciones.[2] Además, el robo no debe explicarse mejor por TC, un episodio maníaco o TPA.[2]
Trastorno explosivo intermitente
Dentro de los síntomas del TEI se incluyen los arrebatos conductuales recurrentes que representan una incapacidad para controlar los impulsos agresivos y que se manifiestan por alguno de los siguientes factores; el primero es la agresividad verbal, como rabietas, diatribas, discusiones o peleas verbales, también agresividad física hacia propiedades, animales u otras personas, ocurriendo en promedio dos veces por semana durante tres meses, sin resultar en daño a la propiedad ni lesiones físicas a animales o personas; segundo, tres arrebatos de comportamiento que involucren daño o destrucción de propiedad o agresiones físicas con lesiones a animales o personas en un período de 12 meses.[2] Para un diagnóstico del trastorno, la magnitud de la agresividad debe ser desproporcionada respecto a la provocación o estresores psicosociales, los estallidos no deben ser premeditados ni buscar un objetivo tangible.[2] Además, la persona debe tener al menos seis años (cronológica o en cuanto al desarrollo), presentar deterioro funcional y no tener síntomas mejor explicados por otro trastorno mental, condición médica o sustancia.[2]
Trastornos por consumo de sustancias
Según el DSM-5, la característica esencial de un trastornos por consumo de sustancias es un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican que la persona continúa usando la sustancia a pesar de problemas significativos relacionados con ella.[12][nota 1]
Comorbilidad
Los trastornos de externalización suelen presentarse de forma comórbida con otros trastornos.[13][14] La comorbilidad homotípica ocurre cuando coexisten varios trastornos de externalización, mientras que la comorbilidad heterotípica implica la presencia simultánea de trastornos externalizantes e internalizantes.[15] No es raro que niños con problemas externalizantes tempranos desarrollen tanto problemas internalizantes como externalizantes adicionales a lo largo de su vida.[15][16][17] La interacción compleja entre síntomas externalizantes e internalizantes a lo largo del desarrollo podría explicar su asociación con otros comportamientos de riesgo, como el comportamiento antisocial y el uso de sustancias, que suelen iniciarse en la adolescencia.[18]
Estigma
Al igual que muchos trastornos mentales,[19] las personas con trastornos de externalización enfrentan formas significativas de estigma, tanto implícitas como explícitas.[20] Dado que los comportamientos externalizantes son evidentes y difíciles de ocultar, estas personas pueden ser más susceptibles a la estigmatización en comparación con quienes tienen otros trastornos.[21] Los padres de jóvenes con trastornos mentales infantiles, como TDAH y TND, suelen ser estigmatizados cuando las prácticas de crianza se implican fuertemente en la etiología o causa del trastorno.[21] Se han propuesto iniciativas educativas y políticas como mecanismos para reducir la estigmatización de los trastornos mentales.[22]
Rasgos psicopáticos
Las personas con rasgos psicopáticos, incluidos los rasgos insensibles y no emocionales, constituyen un grupo distintivo tanto fenomenológica como etiológicamente, con problemas externalizantes graves.[23] Estos rasgos se han identificado en niños desde los dos años,[23] son moderadamente estables,[23][24] tienen un componente hereditario[24] y se asocian con características afectivas,[23][24] cognitivas, de personalidad y sociales atípicas.[23] Las personas con estos rasgos tienen un mayor riesgo de responder mal al tratamiento,[25] aunque algunos datos sugieren que las intervenciones de entrenamiento en manejo parental en etapas tempranas del desarrollo podrían ser prometedoras.[23][24][25]
Curso del desarrollo
Con frecuencia, el TDAH precede a la aparición del TND y aproximadamente la mitad de los niños con TDAH de tipo combinado también presentan TND.[10] El TND es un factor de riesgo para el TC y a menudo precede a sus síntomas.[26] Los niños con un inicio temprano de síntomas de TC (al menos uno antes de los 10 años)[2] tienen mayor riesgo de desarrollar comportamientos antisociales más graves y persistentes en la edad adulta.[26][27] Los jóvenes con problemas de conducta de inicio temprano están particularmente en riesgo de desarrollar TPA (el inicio de TC antes de los 15 años es parte de los criterios diagnósticos del TPA),[2] mientras que el TC suele limitarse a la adolescencia cuando los síntomas comienzan en esa etapa.[26]
Tratamiento
A pesar de iniciativas recientes para estudiar la psicopatología en dimensiones de comportamiento e índices neurobiológicos, lo que ayudaría a precisar el desarrollo y tratamiento de los trastornos de externalización, la mayoría de las investigaciones se han centrado en trastornos específicos.[28] Por ello, las mejores prácticas para muchos trastornos de externalización son específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, los trastornos por consumo de sustancias son muy heterogéneos y su tratamiento con mayor evidencia incluye terapia cognitivo-conductual, entrevista motivacional y componentes específicos como desintoxicación o medicación psicotrópica.[29][30] El tratamiento con mayor evidencia para problemas de conducta infantiles y externalizantes en general, incluidos TDAH, TND y TC, es el entrenamiento en manejo parental y una forma de terapia cognitivo-conductual.[31][32][33][34][35] Además, las personas con TDAH, tanto jóvenes como adultos, suelen tratarse con medicamentos estimulantes (u otros psicotrópicos) si la psicoterapia sola no controla los síntomas y el deterioro.[36][37][38] Las intervenciones psicoterapéuticas[39] y farmacológicas[40] para formas graves de comportamiento antisocial en adultos, como el TPA, han sido mayormente ineficaces. La comorbilidad psicopatológica de una persona también puede influir en el curso de su tratamiento.[15]
Historia
La clasificación de varios trastornos de externalización cambió del DSM-IV al DSM-5. Anteriormente, el TDAH, el TND y el TC se clasificaban en la sección de Trastornos por Déficit de Atención y Comportamiento Disruptivo del DSM-IV.[41] Mientras que la piromanía, la cleptomanía y el TEI estaban en la sección de Trastornos del Control de Impulsos No Especificados del DSM-IV. En el DSM-5, el TDAH se clasifica ahora en la sección de Trastornos del Neurodesarrollo,[10] mientras que el TND, el TC, la piromanía, la cleptomanía y el TEI se agrupan en el nuevo capítulo de Trastornos Disruptivos, del Control de Impulsos y de la Conducta.[2] En general, la transición del DSM-IV-TR (la cuarta edición revisada del manual) al DSM-5 trajo muchos cambios, lo que generó cierta controversia.[42]
Véase también
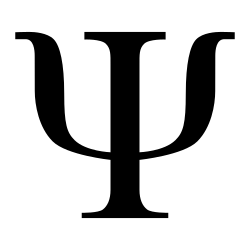 Portal:Psicología. Contenido relacionado con Psicología.
Portal:Psicología. Contenido relacionado con Psicología.
Notas
- ↑ Dado que la sección Trastornos adictivos y relacionados con sustancias del DSM-5 abarca al menos 10 clases distintas de drogas, queda fuera del ámbito de este artículo y se aconseja remitirse al DSM-5 para obtener más información sobre los signos y síntomas.
Referencias
- ↑ a b Krueger, Robert F.; Markon, Kristian E.; Patrick, Christopher J.; Iacono, William G. (1 de noviembre de 2005). «Externalizing Psychopathology in Adulthood: A Dimensional-Spectrum Conceptualization and Its Implications for DSM–V». Journal of Abnormal Psychology (en inglés) 114 (4): 537-550. ISSN 0021-843X. PMC 2242352. PMID 16351376. doi:10.1037/0021-843X.114.4.537.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t «Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders». Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM Library (en inglés). American Psychiatric Association. 22 de mayo de 2013. ISBN 978-0-89042-555-8. doi:10.1176/appi.books.9780890425596.dsm15.
- ↑ a b McMahon, R. J. (1 de octubre de 1994). «Diagnosis, assessment, and treatment of externalizing problems in children: the role of longitudinal data». Journal of Consulting and Clinical Psychology (en 01 de octubre de 1994) 62 (5): 901-917. ISSN 0022-006X. PMID 7806720. doi:10.1037/0022-006x.62.5.901.
- ↑ «Use of the Manual». Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM Library (en inglés). American Psychiatric Association. 22 de mayo de 2013. ISBN 978-0-89042-555-8. doi:10.1176/appi.books.9780890425596.useofdsm5.
- ↑ «Introduction». Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM Library (en inglés). American Psychiatric Association. 22 de mayo de 2013. ISBN 978-0-89042-555-8. doi:10.1176/appi.books.9780890425596.introduction.
- ↑ Turygin, Nicole C.; Matson, Johnny L.; Adams, Hilary; Belva, Brian (Agosto de 2013). «The effect of DSM-5 criteria on externalizing, internalizing, behavioral and adaptive symptoms in children diagnosed with autism». Developmental Neurorehabilitation (en inglés) 16 (4): 277-282. PMID 23617257. doi:10.3109/17518423.2013.769281.
- ↑ Lyness, Kevin P.; Koehler, Aubry N. (1 de octubre de 2016). «Effect of coping on substance use in adolescent girls: a dyadic analysis of parent and adolescent perceptions». International Journal of Adolescence and Youth (en inglés) 21 (4): 449-461. ISSN 0267-3843. doi:10.1080/02673843.2013.866146.
- ↑ Drabick, Deborah; Steinberg, Elizabeth; Hampton Shields, Ashley (2015). «Overview of DSM Disruptive Behavior Disorders». En Beauchaine, Theodore P.; Hinshaw, Stephen P., eds. The Oxford Handbook of Externalizing Spectrum Disorders (en inglés). Nueva York: Oxford University Press. p. 9. ISBN 978-0-19-932467-5.
- ↑ Regier, Darrel A.; Kuhl, Emily A.; Kupfer, David J. (Junio de 2013). «The DSM-5: Classification and criteria changes». World Psychiatry (en inglés) 12 (2): 92-98. PMC 3683251. PMID 23737408. doi:10.1002/wps.20050.
- ↑ a b c d e Kotsopoulos, S. (22 de mayo de 2013). «Neurodevelopmental Disorders». Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM Library (en inglés) 26. American Psychiatric Association. p. 257. ISBN 978-0-89042-555-8. doi:10.1176/appi.books.9780890425596.dsm01.
- ↑ a b «Personality Disorders». Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM Library (en inglés). American Psychiatric Association. 22 de mayo de 2013. ISBN 978-0-89042-555-8. doi:10.1176/appi.books.9780890425596.dsm18.
- ↑ «Substance-Related and Addictive Disorders». Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM Library (en inglés). American Psychiatric Association. 22 de mayo de 2013. ISBN 978-0-89042-555-8. doi:10.1176/appi.books.9780890425596.dsm16.
- ↑ Levy, Florence; Hawes, David J.; Johns, Adam (2015). «Externalizing and Internalizing Comorbidity». En Beauchaine, Theodore P.; Hinshaw, Stephen P., eds. The Oxford Handbook of Externalizing Spectrum Disorders (en inglés). Nueva York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-932467-5.
- ↑ Nikolas, Molly A. (2015). «Comorbidity Among Externalizing Disorders». En Beauchaine, Theodore P.; Hinshaw, Stephen P., eds. Overview of DSM Disruptive Behavior Disorders (en inglés). Nueva York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-932467-5.
- ↑ a b c Beauchaine, Theodore P.; McNulty, Tiffany (1 de noviembre de 2013). «Comorbidities and continuities as ontogenic processes: Toward a developmental spectrum model of externalizing psychopathology». Development and Psychopathology (en inglés) 25 (4): 1505-1528. ISSN 1469-2198. PMC 4008972. PMID 24342853. doi:10.1017/S0954579413000746.
- ↑ Steinberg, Elizabeth A.; Drabick, Deborah A. G. (7 de febrero de 2015). «A Developmental Psychopathology Perspective on ADHD and Comorbid Conditions: The Role of Emotion Regulation». Child Psychiatry & Human Development (en inglés) 46 (6): 951-966. ISSN 0009-398X. PMID 25662998. doi:10.1007/s10578-015-0534-2.
- ↑ Picoito, João; Santos, Constança; Nunes, Carla (19 de junio de 2020). «Heterogeneity and heterotypic continuity of emotional and behavioural profiles across development». Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (en inglés) 56 (5): 807-819. ISSN 0933-7954. PMID 32561937. doi:10.1007/s00127-020-01903-y.
- ↑ Picoito, João (8 de julio de 2020). «Commentary on Evans et al . (2020): the complex interplay between adolescent substance use, internalizing and externalizing symptoms». Addiction (en inglés) 115 (10): 1942-1943. ISSN 0965-2140. PMID 32639070. doi:10.1111/add.15171.
- ↑ Hinshaw, Stephen P.; Stier, Andrea (1 de enero de 2008). «Stigma as Related to Mental Disorders». Annual Review of Clinical Psychology (en inglés) 4 (1): 367-393. PMID 17716044. doi:10.1146/annurev.clinpsy.4.022007.141245.
- ↑ Stier, Andrea; Hinshaw, Stephen P. (2007). «Explicit and implicit stigma against individuals with mental illness». Australian Psychologist (en inglés) 42 (2): 106-117. doi:10.1080/00050060701280599.
- ↑ a b Hinshaw, Stephen P. (1 de julio de 2005). «The stigmatization of mental illness in children and parents: developmental issues, family concerns, and research needs». Journal of Child Psychology and Psychiatry (en inglés) 46 (7): 714-734. ISSN 1469-7610. PMID 15972067. doi:10.1111/j.1469-7610.2005.01456.x.
- ↑ Hinshaw, Stephen P.; Cicchetti, Dante (2000). «Stigma and mental disorder: Conceptions of illness, public attitudes, personal disclosure, and social policy». Development and Psychopathology (en inglés) 12 (4): 555-598. PMID 11202034. doi:10.1017/s0954579400004028.
- ↑ a b c d e f Frick, Paul J.; Ray, James V.; Thornton, Laura C.; Kahn, Rachel E. (1 de junio de 2014). «Annual Research Review: A developmental psychopathology approach to understanding callous-unemotional traits in children and adolescents with serious conduct problems». Journal of Child Psychology and Psychiatry (en inglés) 55 (6): 532-548. ISSN 1469-7610. PMID 24117854. doi:10.1111/jcpp.12152.
- ↑ a b c d Waller, Rebecca; Gardner, Frances; Hyde, Luke W. (1 de junio de 2013). «What are the associations between parenting, callous–unemotional traits, and antisocial behavior in youth? A systematic review of evidence». Clinical Psychology Review (en inglés) 33 (4): 593-608. PMID 23583974. doi:10.1016/j.cpr.2013.03.001.
- ↑ a b Hawes, David J.; Price, Matthew J.; Dadds, Mark R. (19 de abril de 2014). «Callous-Unemotional Traits and the Treatment of Conduct Problems in Childhood and Adolescence: A Comprehensive Review». Clinical Child and Family Psychology Review (en inglés) 17 (3): 248-267. ISSN 1096-4037. PMID 24748077. doi:10.1007/s10567-014-0167-1.
- ↑ a b c Frick, Paul J.; Nigg, Joel T. (1 de enero de 2012). «Current Issues in the Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Oppositional Defiant Disorder, and Conduct Disorder». Annual Review of Clinical Psychology (en inglés) 8 (1): 77-107. PMC 4318653. PMID 22035245. doi:10.1146/annurev-clinpsy-032511-143150.
- ↑ Pardini, Dustin A.; Frick, Paul J.; Moffitt, Terrie E. (2010). «Building an evidence base for DSM–5 conceptualizations of oppositional defiant disorder and conduct disorder: Introduction to the special section.». Journal of Abnormal Psychology (en inglés) 119 (4): 683-688. PMC 3826598. PMID 21090874. doi:10.1037/a0021441.
- ↑ Craske, Michelle G. (1 de abril de 2012). «The R-Doc Initiative: Science and Practice». Depression and Anxiety (en inglés) 29 (4): 253-256. ISSN 1520-6394. PMID 22511361. doi:10.1002/da.21930.
- ↑ McCrady, Barbara S. (2008). «Alcohol Use Disorders». En Barlow, David H., ed. Clinical Handbook of Psychological Disorders (en inglés) (4 edición). Nueva York: The Guilford Press. ISBN 978-1-59385-572-7.
- ↑ Higgins, Stephen T.; Sigmon, Stacey C.; Heil, Sarah H. (2008). «Drug Abuse and Dependence». En Barlow, David H., ed. Clinical Handbook of Psychological Disorders (en inglés) (4 edición). Nueva York: The Guilford Press. ISBN 978-1-59385-572-7.
- ↑ Maliken, Ashley C.; Katz, Lynn Fainsilber (18 de abril de 2013). «Exploring the Impact of Parental Psychopathology and Emotion Regulation on Evidence-Based Parenting Interventions: A Transdiagnostic Approach to Improving Treatment Effectiveness». Clinical Child and Family Psychology Review (en inglés) 16 (2): 173-186. ISSN 1096-4037. PMID 23595362. doi:10.1007/s10567-013-0132-4.
- ↑ Menting, Ankie T. A.; Orobio de Castro, Bram; Matthys, Walter (1 de diciembre de 2013). «Effectiveness of the Incredible Years parent training to modify disruptive and prosocial child behavior: A meta-analytic review». Clinical Psychology Review (en inglés) 33 (8): 901-913. PMID 23994367. doi:10.1016/j.cpr.2013.07.006.
- ↑ Michelson, Daniel; Davenport, Clare; Dretzke, Janine; Barlow, Jane; Day, Crispin (19 de febrero de 2013). «Do Evidence-Based Interventions Work When Tested in the "Real World?" A Systematic Review and Meta-analysis of Parent Management Training for the Treatment of Child Disruptive Behavior». Clinical Child and Family Psychology Review (en inglés) 16 (1): 18-34. ISSN 1096-4037. PMID 23420407. doi:10.1007/s10567-013-0128-0.
- ↑ Furlong, Mairead; McGilloway, Sinead; Bywater, Tracey; Hutchings, Judy; Smith, Susan M; Donnelly, Michael (7 de marzo de 2013). «Cochrane Review: Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years (Review)». Evidence-Based Child Health (en inglés) 8 (2): 318-692. ISSN 1557-6272. PMID 23877886. doi:10.1002/ebch.1905.
- ↑ Zwi, Morris; Jones, Hannah; Thorgaard, Camilla; York, Ann; Dennis, Jane A (7 de diciembre de 2011). «Parent training interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years». Cochrane Database of Systematic Reviews (en inglés) 2011 (12): CD003018. PMC 6544776. PMID 22161373. doi:10.1002/14651858.cd003018.pub3.
- ↑ Storebø, Ole Jakob; Storm, Maja Rosenberg Overby; Pereira Ribeiro, Johanne; Skoog, Maria; Groth, Camilla; Callesen, Henriette E.; Schaug, Julie Perrine; Darling Rasmussen, Pernille et al. (27 de marzo de 2023). «Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)». The Cochrane Database of Systematic Reviews (en inglés) (3): CD009885. ISSN 1469-493X. PMC 10042435. PMID 36971690. doi:10.1002/14651858.CD009885.pub3.
- ↑ Hinshaw, Stephen P. (1 de diciembre de 2002). «Intervention research, theoretical mechanisms, and causal processes related to externalizing behavior patterns». Development and Psychopathology (en inglés) 14 (4): 789-818. ISSN 1469-2198. PMID 12549704. doi:10.1017/S0954579402004078.
- ↑ Safren, Steven A.; Otto, Michael W.; Sprich, Susan; Winett, Carol L.; Wilens, Timothy E.; Biederman, Joseph (1 de julio de 2005). «Cognitive-behavioral therapy for ADHD in medication-treated adults with continued symptoms». Behaviour Research and Therapy (en inglés) 43 (7): 831-842. PMID 15896281. doi:10.1016/j.brat.2004.07.001.
- ↑ Gibbon, Simon; Khalifa, Najat R.; Cheung, Natalie H.Y.; Völlm, Birgit A.; McCarthy, Lucy (3 de septiembre de 2020). «Psychological interventions for antisocial personality disorder». The Cochrane Database of Systematic Reviews (en inglés) (9): CD007668. ISSN 1469-493X. PMC 8094166. PMID 32880104. doi:10.1002/14651858.CD007668.pub3.
- ↑ Khalifa, Najat R.; Gibbon, Simon; Völlm, Birgit A.; Cheung, Natalie H.Y.; McCarthy, Lucy (3 de septiembre de 2020). «Pharmacological interventions for antisocial personality disorder». The Cochrane Database of Systematic Reviews (en inglés) (9): CD007667. ISSN 1469-493X. PMC 8094881. PMID 32880105. doi:10.1002/14651858.CD007667.pub3.
- ↑ «DSM-5». www.psychiatry.org (en inglés). Consultado el 23 de noviembre de 2015.
- ↑ «DSM-5 Overview: The Future Manual» (en inglés).
- ↑ Biller, Peter; Hudson, Anne (6 de junio de 1996). Heresy and Literacy, 1000-1530 (Volume 23 of Cambridge Studies in Medieval Literature). Cambridge University Press. ISBN 0521575761. Consultado el 24 de mayo de 2021.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Trastorno de externalización.
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Trastorno de externalización.